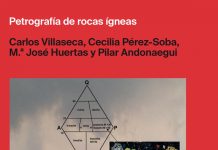Un riesgo geológico con impacto en salud pública
El Colegio Oficial de Geólogos lleva décadas incorporando el radón al catálogo de riesgos geológicos que deben conocerse y gestionarse. La Guía ciudadana de los riesgos geológicos ya incluía este gas como un riesgo ligado a determinadas litologías; más tarde llegaría un seminario monográfico colgado en la web del ICOG, y ahora la conferencia de Agustín Pieren, que actualiza la perspectiva a la luz de nuevos datos y mapas.
La Sociedad Española de Protección Radiológica, representada en la sesión por Sergio Raúl Durán, recuerda que el radón es un tema central en la prevención de riesgos: se trata de un gas geogénico, generado en el proceso de desintegración del uranio y del torio presentes en las rocas, y que se desplaza en el sistema roca–agua–aire. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dispone ya de un mapa de potencial de radón en España, y el gas se ha incorporado a la normativa de protección radiológica y al Plan Nacional contra el Radón.
En ese contexto, la geología aporta algo esencial: el conocimiento del origen, la distribución y las vías de migración del radón en el subsuelo. Sin esa base, no hay prevención eficaz.
De la tabla periódica al mapa geológico
La charla parte de lo básico: ¿de dónde viene la radioactividad natural? Pieren repasa los elementos clave:
- Potasio (K): muy abundante en minerales comunes como las micas y los feldespatos potásicos; contribuye a la generación de calor interno y, en algunos casos, a anomalías geotérmicas.
- Uranio (U): actínido con varios isótopos (238, 235 y 234), con vidas medias que van desde cientos de miles hasta cuatro mil quinientos millones de años. Su desintegración origina series que terminan en plomo estable, pasando por numerosos radionucléidos intermedios.
- Torio (Th): también actínido, con elevada intensidad de radiación y gran interés energético, y a diferencia del Uranio, afortunadamente sin uso bélico conocido.
En las cadenas de desintegración del uranio y el torio aparece el radón (Rn), con varios isótopos. El más relevante desde el punto de vista ambiental es el radón-222, con un periodo de semidesintegración de unos 3,8 días: lo suficientemente corto para ser muy radiactivo y lo bastante largo como para desplazarse desde la roca al interior de edificios.
En términos muy simples: la radioactividad natural es inherente a la composición de las rocas, y el radón es uno de los productos gaseosos de ese proceso.
Cuando la litología sí importa… pero no siempre como se cree
El siguiente paso es pasar del laboratorio al mapa. La relación entre geología y radioactividad natural en España no se puede entender sin el contexto del Macizo Ibérico y las grandes cuencas terciarias:
- Las rocas ígneas ácidas (granitos, granitoides, gneises) suelen concentrar más uranio y torio que las rocas básicas. Por eso muchas zonas graníticas del noroeste peninsular, del Sistema Central o de la Sierra de Gata muestran valores elevados de radioactividad natural y potencial de radón.
- Las series carbonatadas (calizas, dolomías, yesos) y muchas rocas sedimentarias de las cuencas terciarias (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana) presentan, en general, valores más bajos.
- Existen, además, anomalías locales ligadas a mineralizaciones de uranio, a la presencia de materia orgánica o a condiciones geoquímicas reductoras que favorecen la concentración de este elemento.
Uno de los mensajes interesantes de la conferencia es que no basta con etiquetar “granito = radiactivo, caliza = tranquila”. Los datos de campo muestran matices: hay granitos muy poco radiactivos y formaciones detríticas (como las arcosas arenosas procedentes de la descomposición de esos granitos) con niveles medios que no deben ignorarse. La única forma de saberlo con rigor es medir sobre el terreno, con espectrometría de rayos gamma y contadores Geiger, como se hizo en el proyecto de caracterización de la radioactividad natural de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid bajo el prisma de la radioactividad natural
Madrid ofrece un pequeño “laboratorio natural” donde se cruzan varias unidades geológicas:
- Al norte y noroeste, el Sistema Central, con sus granitos biotíticos y gneises, muestra valores relativamente elevados de radioactividad natural, especialmente en zonas como La Cabrera o La Pedriza, donde se han medido hasta cerca de 1000 cuentas por minuto en superficie.
- Hacia el centro de la cuenca, los materiales detríticos (las conocidas “arenas de miga” de la Fm. Madrid) arrastran minerales potásicos y restos de micas procedentes de la sierra, lo que se traduce en valores medios de radioactividad, menores que los de los granitos fuente pero no despreciables.
- Al este y sureste, las calizas del páramo y los yesos presentan algunos de los valores más bajos de radioactividad de la región, comparables a los mínimos del mapa peninsular.
Una estructura tectónica tardi-varisca, la falla de La Berzosa, marca además un cambio litológico importante entre el sector oeste, dominado por rocas ígneas y metamórficas, y el sector oriental, con predominio de cuarcitas y pizarras menos radiactivas.
Los mapas de potencial de radón elaborados por el CSN reflejan bien este patrón: mayores probabilidades de concentraciones altas en las zonas serranas y graníticas; valores bajos a moderados en el resto de la comunidad, salvo focos puntuales. Este tipo de cartografía no implica alarma, pero sí orienta decisiones en ordenación del territorio, normativa de edificación y campañas de medición en interiores.
El gas que se cuela por grietas, sótanos y tuberías
El problema de salud pública no es tanto la roca en sí como la forma en que el radón entra y se queda en los edificios. El gas, más pesado que el aire, migra desde el subsuelo a través de:
- Fisuras y fracturas en rocas y cimentaciones.
- Puntos débiles en soleras, juntas, pasos de instalaciones y encuentros muro–forjado.
- Sistemas de drenaje y tuberías que conectan el subsuelo con espacios habitados.
Una vez dentro, se acumula especialmente en:
- Sótanos y semisótanos mal ventilados.
- Garajes subterráneos conectados directamente con la vivienda.
- Estancias pequeñas y confinadas (como baños sin ventilación adecuada) construidas con ciertos materiales ornamentales (granitos, pizarras) que pueden aportar dosis adicionales.
Como se subraya en la sesión, el radón entra y sale de nuestros pulmones, pero parte de sus descendientes radiactivos se adhiere a partículas de polvo que sí permanecen en el tejido pulmonar. De ahí la importancia de la ventilación, la limpieza del polvo y el diseño constructivo en zonas de potencial elevado.
Medir, cartografiar, prevenir: el papel de la geología
La conferencia incide en la diferencia entre peligro y riesgo:
- El peligro es intrínseco: la radioactividad natural de una litología o un área concreta.
- El riesgo es el producto del peligro por la exposición: tiempo que una persona pasa en un ambiente cerrado, ventilación disponible, diseño de la edificación, etc.
Sobre esa base, se apuntan algunas líneas de actuación:
- Medición sistemática en zonas de potencial alto, tanto en superficie (mapas radiométricos, campañas en rocas y suelos) como en interiores (edificios públicos, centros de trabajo, viviendas piloto).
- Cartografía específica de la radioactividad natural y del potencial de radón, a escala regional y local, incorporando la información geológica con el mayor detalle posible.
- Recomendaciones de diseño constructivo en áreas de riesgo: evitar sótanos habitables, separar garajes subterráneos de la vivienda, sellar pasos de instalaciones, disponer sistemas de ventilación forzada en espacios cerrados y, cuando sea necesario, implementar soluciones de mitigación (despresurización bajo losa, etc.).
- Control de materiales de construcción y ornamentales, que en algunos países ya incluye la exigencia de fichas radiológicas para ciertos granitos y piedras naturales.
En este enfoque integrado, la geología deja de ser un saber “de fondo” para convertirse en un elemento central de la protección radiológica.
Un debate abierto que va más allá de Madrid
La intervención final de Sergio Raúl Durán recuerda algo evidente al mirar los mapas: las rocas no entienden de fronteras administrativas. El potencial de radón se prolonga con continuidad de España a Portugal y entre comunidades autónomas. De ahí el interés de avanzar hacia una estrategia ibérica coordinada, donde el conocimiento geológico compartido sea la base de planes de acción comunes.
También se subraya que la exposición a la radioactividad natural ha acompañado a la vida en la Tierra desde sus orígenes. El reto actual no es eliminarla —algo imposible—, sino gestionar razonablemente la dosis adicional que introducimos por cómo construimos y habitamos el territorio.
Para seguir aprendiendo: el vídeo
Este artículo solo puede esbozar una parte de lo tratado en la jornada. En el vídeo que lo acompaña, el profesor Agustín Pieren explica con mayor detalle:
- Las cadenas de desintegración del uranio, el torio y el potasio.
- Ejemplos concretos de anomalías radiométricas en España y su relación con aguas termales o mineralizaciones de uranio.
- Los resultados del proyecto de caracterización de la radioactividad natural en la Comunidad de Madrid, con datos comparativos entre distintos tipos de rocas y suelos.
- Casos reales de medición en campo y en instalaciones, así como comentarios sobre la normativa más reciente.
Si le interesa comprender cómo la geología condiciona la presencia de radón y qué podemos hacer para reducir los riesgos asociados, le invitamos a ver la conferencia completa. El mapa, la tabla y la ley encuentran en esta charla un punto de encuentro imprescindible.